El sociólogo Jorge Kerz brinda una mirada sobre el episodio de censura previa promovida por el gobierno nacional.
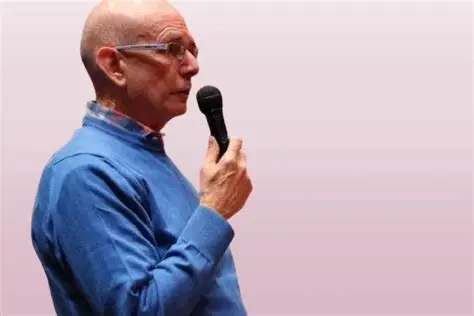
Por Jorge Kerz (*)
Jürgen Habermas nos enseñó que la esfera pública es el espacio donde los ciudadanos, en pie de igualdad, deliberan sobre los asuntos comunes. Allí se juega la posibilidad de una democracia viva, basada en la circulación libre de ideas, en la crítica al poder y en la posibilidad de construir consensos sin coacción. Esa esfera pública no es neutra: está mediada por instituciones, asociaciones, cafés en los orígenes, y hoy por los medios de comunicación y las redes, que se vuelven actores indispensables de la democracia.
La prensa moderna nació en la Europa de la imprenta y las revoluciones. De los panfletos y gacetas coloniales al periódico político y comercial del siglo XIX, los medios se constituyeron en la infraestructura misma de la esfera pública. No eran solo negocios: eran también portadores de visiones del mundo. Cada medio, aun bajo la bandera de la objetividad, construye una perspectiva institucional, una interpretación de los hechos. La verdad periodística es verificable, pero nunca absoluta.
Los Estados democráticos lo saben: por eso existen políticas de pluralismo que buscan evitar la homogeneización de la opinión pública. Suecia subsidia la diversidad de medios, Canadá financia reporteros en zonas desatendidas, y en Argentina la Corte Suprema recordó que la publicidad oficial no puede usarse como premio o castigo según la simpatía editorial. El pluralismo no es un lujo, es un requisito de la democracia.
En nuestro país, la Constitución de 1853 fue clara: se garantiza la libertad de prensa y se prohíbe la censura previa. La reforma de 1994 reforzó ese marco, reconociendo además el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. Y el sistema interamericano agregó un blindaje adicional: toda restricción a la expresión debe ser excepcional, posterior y proporcional.
Frente a ese marco jurídico, resulta alarmante lo ocurrido en los últimos días. Un juez, a pedido del Poder Ejecutivo, ordenó cesar la difusión de audios de reuniones en Casa Rosada atribuidos a Karina Milei. Se trata de una medida de censura previa, proscripta de plano por la Constitución y los tratados internacionales. Como si eso fuera poco, el Gobierno solicitó allanamientos a periodistas y medios digitales para secuestrar material vinculado a esas filtraciones. Todo ello, en un clima de hostilidad creciente hacia la prensa: restricciones de acceso, agresiones verbales y la estigmatización permanente de reporteros.
No hay eufemismos posibles: estas prácticas contradicen el discurso oficial de libertad. Mientras se proclama el “fin de la casta” y la apertura del debate, se utilizan mecanismos autoritarios propios de regímenes que desprecian la crítica. El resultado es un empobrecimiento deliberado de la esfera pública, el silenciamiento de voces incómodas y el eventual disciplinamiento de periodistas que cumplen con la tarea más noble de la democracia: controlar al poder.
En lugar de fortalecer la transparencia, el gobierno opta por blindarse. En lugar de responder con argumentos, responde con mordazas judiciales. En lugar de asumir la responsabilidad ulterior —responder con el derecho a réplica, con explicaciones públicas, con acceso a la información— se busca impedir la publicación de lo que incomoda.
La democracia argentina, con todas sus imperfecciones, supo blindar la libertad de expresión incluso en tiempos de crisis. Volver a mecanismos de censura previa y de persecución judicial contra periodistas es dar un paso peligroso hacia atrás. Y es, sobre todo, un gesto de debilidad: el poder que necesita callar voces es un poder que teme a la verdad.
La libertad de expresión no se negocia, se respeta. Y cuando un gobierno la atropella, no solo afecta a la prensa: afecta a toda la ciudadanía, porque sin información libre y plural no hay deliberación, y sin deliberación no hay democracia.
(*) Sociólogo. Diputado provincial mandato cumplido.











